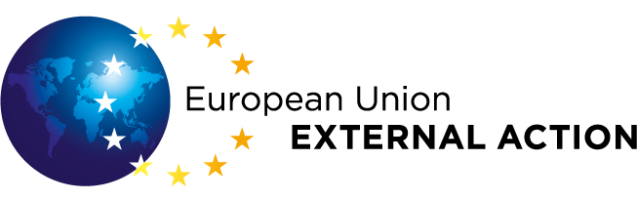Las intervenciones en el extranjero y el futuro de la defensa europea

Pictoquote: «Los ejércitos europeos se han descrito como “ejércitos bonsai”: son como los de verdad, pero en versión miniatura».
Ha sido un período de cuestionamiento para quienes participan en «intervenciones de estabilización» en el extranjero. Hace un año asistimos a la caída de Kabul y a la sonada retirada de las fuerzas estadounidenses e internacionales de Afganistán. Veinte años, un mandato claro de las Naciones Unidas, decenas de miles de soldados internacionales y más de un billón de dólares no llegaron a generar un gobierno afgano sostenible y legítimo. Sorprendentemente, su último presidente, Ashraf Ghani, escribió uno de los libros más destacados sobre la «construcción de un Estado». Y aún así…
Afganistán puede haber desaparecido de los titulares, pero la situación de su población es dramática. En el último año los talibanes no han mostrado signo alguno de moderación, antes al contrario: todas las niñas, a pesar de las promesas iniciales, están excluidas de la educación; grandes extensiones del país padecen hambre (el 70 % de la población); y muchos afganos viven con miedo o en el exilio. Es comprensible que ningún gobierno, ni siquiera el de Pakistán o el de Qatar, haya reconocido oficialmente a los talibanes. Mientras tanto, el pueblo afgano paga un precio muy alto por el aislamiento de su país: los niveles de ayuda humanitaria son ínfimos frente a las necesidades.
Casualmente, en el aniversario de la caída de Kabul el Gobierno francés anunció que el último soldado francés había abandonado Mali. Esta retirada era inevitable ante las decisiones del Gobierno militar de Mali.
La situación es compleja, pero también aquí hemos de reconocer que las tendencias en la región, tras más de diez años de compromiso internacional, son negativas: el terrorismo está muy extendido, los Estados son débiles y las poblaciones civiles carecen de seguridad y de servicios básicos. Y ello a pesar de toda la atención y los recursos desplegados para respaldar un proceso dirigido por el G-5 en el Sahel y un «impulso» civil anunciado el año pasado.
El Gobierno de Mali se gira cada vez más hacia el grupo Wagner. Pero ese movimiento está abocado al fracaso; solo agravará las tensiones sociales existentes, privará al Estado de valiosos recursos y no proporcionará ninguna respuesta sostenible a los problemas de seguridad del país, sino que aumentará el riesgo de dependencias poco saludables.
De Somalia a Irak o Libia. Cada caso es diferente. Pero la impresión abrumadora es la dificultad que entrañan estas operaciones; cuántos recursos se les han destinado y, con demasiada frecuencia, qué tímidos han sido los resultados
Tanto la experiencia en Afganistán como en Mali revelan las dificultades inherentes a tales «operaciones de estabilización» en el exterior. Realmente no sorprende, si se tiene en cuenta el historial de este tipo de esfuerzos, de Somalia a Irak o Libia. Cada caso es diferente en cuanto al mandato, la coalición, los principales objetivos, la duración, los recursos, etc. Pero la impresión abrumadora es la dificultad que entrañan estas operaciones; cuántos recursos se les han destinado y, con demasiada frecuencia, qué tímidos han sido los resultados.
Los extranjeros pueden proporcionar seguridad provisionalmente o «desarrollar capacidades», pero solo los locales pueden dirigir las políticas y conseguir que las instituciones funcionen.
¿Cuáles son las razones? Existe una extensa bibliografía sobre las razones por las que esto es así. Una razón fundamental es que las intervenciones de carácter externo no pueden proporcionar el ingrediente esencial necesario: un acuerdo político y un gobierno viables y legítimos; solo las fuerzas locales pueden hacerlo. Por su propia naturaleza, los extranjeros se ven, casi inevitablemente, como «los otros», frente a los cuales las fuerzas locales se identifican y a los que, en última instancia, se resisten. Fue lo que sucedió con las tropas de Napoleón que se aventuraron en España para aportar ideas «a punta de bayoneta», ideas que encontraron una pronta resistencia precisamente por proceder de extranjeros. Algo similar ocurrió con la coalición internacional en Afganistán, independientemente de las buenas intenciones y del mandato formal acordado en Nueva York. Los extranjeros pueden proporcionar seguridad o «desarrollar capacidades», pero solo los locales pueden dirigir las políticas y conseguir que las instituciones funcionen.
El segundo problema es la falta de claridad de los objetivos y la «transformación de la misión». Es ya bastante difícil tener éxito en este tipo de intervenciones externas, pero si además no se definen claramente los objetivos, el fracaso está prácticamente garantizado. En Afganistán, lo que comenzó siendo una operación limitada para poner fin al régimen de los talibanes que había amparado a Al Qaeda — es decir, una operación antiterrorista — se transformó en una operación de «construcción del Estado» mucho más amplia y ambiciosa para construir un Gobierno afgano responsable y de base amplia que diera un salto cualitativo y defendiera las libertades civiles. En cuanto al primer objetivo, la operación tuvo éxito ya en 2001; en cuanto al segundo objetivo, no lo tuvo. De hecho, los extranjeros que llegaron con equipos sofisticados y sus propios valores culturales no pudieron «cortocircuitar» la historia y contribuir al establecimiento de un gobierno que, de algún modo, respetara las normas internacionales pero también se adaptara a las condiciones culturales locales.
A menudo, la denominada «comunidad internacional» depende en gran medida de las élites asentadas en las capitales, idealmente anglófonas y con educación occidental. Pero el poder real reside principalmente en grupos de tribus, alcaldes y dirigentes de las milicias.
En tercer lugar, y en relación con esto mismo: hemos de analizar con mayor detenimiento los intereses y las motivaciones de los agentes y fuerzas locales. A menudo, la denominada «comunidad internacional» depende en gran medida de las élites asentadas en las capitales, idealmente anglófonas y con educación occidental. Pero el poder real reside principalmente en grupos de tribus, alcaldes y dirigentes de las milicias. En las sociedades fragmentadas, la lealtad de las personas no se dirige necesariamente hacia el gobierno central, en el que no tienen ninguna participación. Es poco probable que los miembros de los cuerpos de seguridad quieran arriesgar sus vidas por un proyecto de construcción de un Estado que no han avalado.
¿Es esta una razón para renunciar, simplemente, y concluir que es mejor quedarnos en casa? No. Porque este es el dilema central de la política exterior. Como dijo Robert Cooper, antiguo diplomático de la UE: «quizá no te interese el caos, pero al caos sí le interesas tú». No podemos ofrecer una política que funcione, pero su ausencia repercute en nosotros. Podemos retirarnos, pero las consecuencias pueden implicar más inestabilidad, más terrorismo, más migración, etc. Además, tenemos el impulso humanitario básico de ayudar a quien lo necesita, de forma solidaria. Por eso el aislacionismo tampoco funcionará.
Debemos interiorizar la lección de que la gestión de crisis consiste en crear el espacio para que la política funcione. La «apropiación local» es un cliché terrible, pero que con demasiada frecuencia pasamos por alto.
Lo que quizás sí podría funcionar es un enfoque más selectivo en cuanto a las intervenciones que deben efectuarse, pero, una vez seleccionadas, asignarles los recursos adecuados y destinar tiempo suficiente a su realización. Ante todo, debemos interiorizar la lección de que la gestión de crisis consiste en crear el espacio para que la política funcione. La «apropiación local» es un cliché terrible, pero que con demasiada frecuencia pasamos por alto.
El papel de los ejércitos de la UE
Todo esto es importante en sí mismo, pero también debe situarse en el contexto del debate sobre el futuro de las fuerzas armadas europeas. El principal objeto de los ejércitos europeos en los últimos veinte años ha sido «operaciones expeditivas», precisamente como las de Afganistán, Irak y el Sahel. Desde entonces se han producido en toda Europa recortes drásticos y descoordinados en los presupuestos de defensa (con una inversión de tendencia solo parcial en los últimos años), precisamente cuando los Estados Unidos, China, Rusia y otros países aumentaban radicalmente los suyos (Europa + 20 %, Rusia + 300 % y China + 600 %). Por lo tanto, la brecha relativa entre los países europeos y los demás países se ha ensanchado de manera extrema. Como he afirmado en varias ocasiones, esto es algo que debemos tratar con carácter de urgencia.
Los ejércitos europeos han sido vaciados de contenido, y se les ha descrito como «ejércitos bonsai»: son como los de verdad, pero en versión miniatura.
El auge de China como importante actor militar —mucho más allá de la vertiente económica en la que nos centrábamos la mayoría de nosotros— es especialmente llamativa: su armada cuenta ahora con más buques de superficie que la marina estadounidense. Además, este verano hemos visto en torno a Taiwán cómo China está dispuesta a utilizar sus fuerzas armadas para enviar señales inequívocas.
Los ejércitos europeos han sido vaciados de contenido y se les ha se descrito como «ejércitos bonsai»: son como los de verdad, pero en versión miniatura. Por poner un ejemplo, en su comparecencia el 13 de julio ante la comisión de defensa de la Asamblea Nacional francesa, el general francés Thierry Burkhard, jefe del Estado Mayor de la Defensa, planteaba abiertamente si el hecho de haber puesto el foco en la guerra expedicionaria y asimétrica, combinado con los recortes presupuestarios, no ponía en entredicho la capacidad del ejército francés para hacer frente a un conflicto de «alta intensidad» en suelo europeo.
Añadía que, desde 1945, nunca la armada francesa había sido tan pequeña como en la actualidad: desde 1990 el número de buques se ha reducido a la mitad. Desde 1996, la fuerza aérea francesa ha reducido el número de aviones en un 30 %. También existen grandes carencias en el ejército de tierra, especialmente en artillería y municiones (las existencias se agotan debido a los suministros a Ucrania). Todo ello en un Estado miembro de la UE que se toma muy en serio su papel de defensa; la situación es aún peor en Alemania, Italia, España, etc.
La cuestión es: ¿qué hacer? ¿Para qué tipo de conflictos preparamos a nuestros ejércitos y qué tipo de decisiones se derivan de ello en cuanto a posición, presupuestos, formación, etc.? No podemos seguir enfrentándonos a un panorama estratégico más amenazante, en especial a oponentes que utilizan una guerra de alta intensidad, con «ejércitos bonsai». Al mismo tiempo, no podemos pretender estar satisfechos con nuestro historial de guerra expedicionaria.
Todo ello requiere una disposición a reflexionar profunda y detenidamente sobre las opciones y arbitrajes a los que nos enfrentamos, y decidir en consecuencia. Lo realmente importante es llevar a cabo esta reflexión juntos, como europeos.
Nuestros ejércitos deben ser capaces de gestionar tanto la defensa territorial como la guerra asimétrica fuera de la UE. Tenemos que hacerlo en el marco de la OTAN, de hecho, de la que casi todos los Estados miembros de la UE son ahora miembros. Pero también hemos de poder confiar más en nosotros mismos y demostrar nuestra responsabilidad estratégica cuando entran en juego nuestros intereses de seguridad en nuestras fronteras y fuera de ellas. Por esta razón los Estados miembros de la UE deben invertir mejor e invertir juntos y cooperar mucho más en materia de defensa.
Todo ello requiere una disposición a reflexionar profunda y detenidamente sobre las opciones y arbitrajes a los que nos enfrentamos, y decidir en consecuencia. Lo realmente importante es llevar a cabo esta reflexión juntos, como europeos. El conjunto de propuestas que hemos adoptado en el marco de la Brújula Estratégica contribuye considerablemente a mejorar nuestra repercusión colectiva, si se aplica plenamente.
Si compartimos las lecciones extraídas podremos evitar errores costosos. Si ponemos los recursos en común, podremos obtener mejores resultados. Si nos coordinamos, podremos proceder a la especialización de las tareas.
O si no, podemos engañarnos a nosotros mismos y seguir con el piloto automático, ignorando los cambios en el mundo que nos rodea.