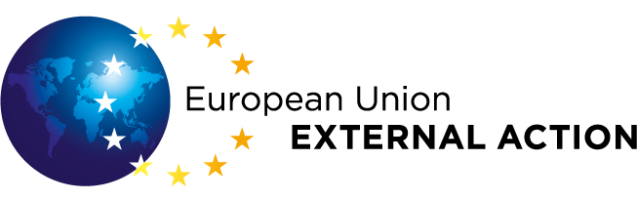Conferencia Magistral del AR/VP Josep Borrell en la Universidad de Chile
Excelentísimo señor rector de la Universidad de Chile. Excelentísima señora Ministra de Relaciones Exteriores. Querido amigo Valdez. Embajadores, profesores y sobre todo estudiantes. Muchas gracias por esta invitación. Tuve el placer de conversar con usted en Bruselas y hablamos de la posibilidad de que cuando pudiese hacer una visita a Chile, tuviera la oportunidad y el honor de intervenir en un acto académico en su universidad. Y para mí lo es especialmente porque, como ha dicho la presentadora, yo también he sido rector de una universidad -mucho más pequeña que ésta- y también he sido profesor de universidad y late en mi una vocación docente. Y creo que cuando se está en política, como yo he estado durante muchos años y sigo estando, hay una dimensión pedagógica que es quizá la parte más noble de la actividad política. Sí, la pedagogía -la capacidad de explicar, de analizar cuáles son las alternativas y hacerlas inteligibles a los ciudadanos que tienen que apoyarlas, o no, con sus votos, forma parte de una actividad a la que he dedicado la mayor parte de mi vida, dejando atrás las aulas universitarias. Pero siempre que puedo intento frecuentarlas. Porque creo que la universidad, las universidades, son una parte vital de una sociedad. Y Europa es una tierra de universidades. Desde el medioevo, las universidades han contribuido a construir lo que Europa es. Salamanca, la Sorbona, tantos lugares donde se ha forjado conocimiento humano y desde donde sí se ha hecho avanzar a la humanidad.
De manera que muchas gracias, señor Rector, por invitarme a estar en esta Universidad, en esta tierra tan lejana y tan cercana. Lejana -estamos a 12.000 kilómetros de Bruselas- y sin embargo cercana, por la lengua, por la cultura e historia, por tantas cosas que nos unen. Y yo me siento muy cerca de este país porque tuve la suerte, siendo ministro de Obras Públicas, de recibir al entonces también ministro de Obras Públicas de la República de Chile, quien sería más tarde su presidente, Ricardo Lagos, y recuerdo que le enseñé las obras que estábamos haciendo en Madrid. Corrían los años 90 -estoy hablando de hace más de 1/4 de siglo- que en viaje en helicóptero, Ricardo -mi buen amigo Ricardo Lagos- me preguntó: “De dónde sacan ustedes tanta plata?”. Porque ciertamente era impresionante las obras que estábamos haciendo en España. Y yo le dije: “De la Unión Europea”. Porque sí, es verdad, fue la Unión Europea la que nos permitió construir un país y para España formar parte de la Unión Europea ha sido un acontecimiento decisivo en nuestra historia. Nunca hemos tenido tantos años de paz y prosperidad como los que hemos tenido desde que nos incorporamos a ese club, al club de los países que han forjado una alianza que no es una alianza militar, pero que hoy se enfrenta a desafíos de carácter militar con la guerra de nuevo asomando en sus fronteras. Ricardo me invitó a visitar Chile y desde entonces he tenido ocasión de venir varias veces, de admirar su esplendorosa geografía. Pero, como decía Tocqueville, para conocer a un pueblo más importante que su geografía son sus leyes. Porque la geografía es un dato -es algo en lo que los hombres poco tienen que intervenir-, en sus leyes sí, y mucho. Y más aún que sus leyes, decía Tocqueville que eran más importantes los hábitos del corazón. Concepto indeterminado: ¿que son los hábitos del corazón? Es la manera de ser. Y ciertamente la manera de ser de Chile tiene mucho que ver con la nuestra, porque hemos forjado en la historia, desde los tiempos de la conquista –brutal como todas las conquistas-, una relación muy estrecha. Yo he recorrido su geografía desde las Torres del Paine hasta los salares del norte y he conocido su historia a través de la lectura de los libros de Isabel Allende, que relatan todos los episodios que han ido forjando Chile.
Es para mí un placer y un honor estar aquí con ustedes. Permítanme desgranar algunas consideraciones sobre los tiempos que nos toca vivir, y empiezo reconociendo que Chile hoy está abordando una etapa nueva, cargada de esperanza, pero también de desafíos e incertidumbres, con el objetivo de construir una sociedad más justa y democrática. Todavía tengo en la retina las imágenes de los acontecimientos de los últimos años que han sacudido a la sociedad chilena golpeada por el crecimiento de la desigualdad. Y que hoy trata de encontrar un marco constitucional más adaptado a sus nuevos tiempos. Mi visita, representando a la Unión Europea, trata de escuchar a un nuevo gobierno, de compartir un mensaje de apoyo y profundizar en nuestra cooperación, porque nuestra relación tiene mucha historia. Chile fue el primer país donde la Unión Europea tuvo una delegación antes de la dictadura. La dictadura la cerró, la volvimos a abrir después. Con Chile tenemos un acuerdo de asociación que no es comercial y que pronto va a cumplir 20 años. Tenemos mucha historia, pero sobre todo creo que tenemos mucho futuro, mucho futuro común.
Y me gustaría comentar algunos elementos de este futuro. Pero antes, permítanme que dé una vuelta por la historia y el tiempo y les hable un poco de lo que está pasando en Europa. Cuando yo me presenté al examen para acceder al cargo que ahora ostento, porque ya saben que en algunos países los cargos públicos tienen que pasar un severo examen de capacidad -el “hearing” que se llama en inglés- ante el Parlamento Europeo, pronunció una frase que seguramente va a marcar mi mandato -o al menos me la recuerdan con frecuencia- y es que la Unión Europea tiene que aprender a utilizar el lenguaje del poder. ¿El lenguaje del poder? ¿Qué quise decir con eso? Quise decir que no basta con ser un poder “blando”. Un poder basado en las relaciones comerciales y en la defensa del Estado de Derecho. Es sin duda imprescindible defender el Estado de Derecho y los derechos humanos, que forman parte del ADN de la Europa que surgió de la Guerra Mundial. Pero en el tiempo convulso en el que hoy vivimos, con grandes poderes dispuestos a pasar por encima de cualquier consideración moral, no basta con ser defensor del derecho, ni tampoco basta con extender las relaciones comerciales esperando que el comercio -el “dulce” comercio, como llaman los franceses-, resplandecerá en las conciencias y hará emerger una clase media que pedirá libertades políticas y conducirá a una convivencia pacífica. Ciertamente no basta. Hay que tener una cierta capacidad de coerción, una cierta capacidad de hacer que los demás hagan lo que tú crees que deben hacer. Y eso es entrar en un terreno peligroso, porque el uso del poder siempre es peligroso. Pero en este momento, después de la pandemia y a las puertas de una guerra en nuestra frontera con la brutal invasión de Ucrania, es cada vez más necesario que entendamos qué quiere decir “usar el lenguaje del poder” y cuáles son sus instrumentos y sus límites.
Europa se ha hecho a golpe de crisis. Lo dijo su fundador, Jean Monnet, y dijo que Europa será el resultado de las respuestas que los europeos den a las crisis que les afecten. Y tenía mucha razón. Dicho en castellano antiguo: “A la fuerza ahorcan” o “hay que hacer de la necesidad, virtud” Y ciertamente, ahora, con la guerra, Europa da un paso más en su integración y se prepara a utilizar ese lenguaje que yo reclamaba. El lenguaje de la capacidad coercitiva. La pandemia ha demostrado nuestras debilidades y nos hizo comprender que era necesario más unidad, más solidaridad europea y también más capacidad autónoma para hacer frente a las crisis. Con la pandemia descubrimos de repente que en Europa no se producía ni un solo gramo de paracetamol, que toda la Europa rica y desarrollada con la industria química más potente del mundo, no producíamos ni un solo gramo de tranquilizante. Todo lo importábamos y cuando viene una crisis y el importador no exportar, de repente te das cuenta de que hiciste mal en entregarle completamente tu capacidad, tu necesidad. Y el paracetamol se construye y se produce rápidamente, pero el gas no. Y ahora descubrimos que el 40% de nuestro gas nos lo suministra un vecino hostil, Rusia, y que no es tan fácil buscarle una alternativa.
Y por eso ahora estamos construyendo unas capacidades autónomas que enlazan con uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que es la lucha contra el cambio climático. Hace ya tiempo que dijimos que teníamos que prescindir de los hidrocarburos, de la energía carbonada, petróleo, gas, carbón. Pero sin embargo, no hemos ido lo bastante rápido en este terreno y a medida que decíamos “hemos de prescindir de” aumentamos nuestra dependencia “con”. Y desde que Rusia invadió Crimea y se la apropió en el año 18, hemos seguido repitiendo la letanía de que hemos de reducir nuestra dependencia de los hidrocarburos, y en particular de este suministrador poco fiable, pero en la práctica la hemos ido aumentando hasta que de repente, la guerra nos ha puesto de bruces enfrente de una realidad a la que tenemos que dar rápidamente una respuesta. Esa respuesta tiene que pasar no sólo por ahorrar energía, no sólo por buscar fuentes alternativas, sino también -y sobre todo-, por buscar distintas clases de energía. Y aquí es donde Chile puede jugar un papel importantísimo, porque Chile es un país que puede y debe en la lucha contra el cambio climático, hacer la aportación que le permite su geografía, sus ventajas comparativas, su clima, su viento, su sol, sus desiertos, su fachada marítima. Tienen ustedes un futuro extraordinariamente importante como grandes productores de hidrógeno. Cuando yo era pequeño, en la plaza del mercado de mi pueblo había unos carteles que ponía “Nitratos de Chile”, porque de Chile venían los abonos. Pronto seguramente dirán “Hidrógeno de Chile”, porque ustedes serán unos grandes productores de energía verde y nosotros podemos contribuir a ello.
Así pues, nos hemos embarcado en una construcción de una autonomía creciente, empujados por la necesidad, empujados por la crisis y empujados por una guerra que no hemos querido. Ucrania tampoco la ha querido y empujados por la necesidad de ayudar a defender a un país que se siente -no se siente- que está impedido por otro sin causa ni razón. Y por eso ahora los europeos tomamos conciencia de que nuestra unidad nos hace más fuertes, porque piensen qué sería de cualquiera de nosotros, incluso del más grande, del más poderoso de los países europeos, Alemania -80 millones de habitantes-, si tuviera que hacer frente al proceso de globalización, donde habrá que enfrentarse con países de escala continental -con 1.000 millones o más de habitantes- en una nueva lucha por los recursos naturales, en una nueva confrontación de poderes.
Y en este escenario geopolítico nuevo, muy nuevo -porque la guerra de Ucrania va a cambiar la geopolítica mundial, va a cambiar las relaciones internacionales, va a provocar un nuevo enfrentamiento entre regímenes autoritarios y democracias liberales-, es donde la relación con América Latina tiene especial importancia. Seguramente para los latinoamericanos, y en particular para los chilenos, les debe parecer que lo de Ucrania es una guerra más entre europeos y que les cae muy lejos. Sí, he oído decir a muchos: “esto es otra guerra entre europeos”, “hacía tiempo que no hacían ustedes ninguna”. Y es verdad. Hacía mucho tiempo que no hacíamos ninguna. Y esto es uno de los grandes méritos de la Unión Europea: haber construido la paz entre nosotros. Hacía más de 70 años que nos matamos con entusiasmo. Y de repente, ¿otra guerra entre europeos? No es otra guerra entre europeos. No es ni siquiera una guerra entre el oeste y el resto del mundo, entre el oeste y el este. Es realmente un conflicto que pone en cuestión el derecho internacional, la soberanía de los Estados, su integridad territorial y el que podamos recurrir a la negociación y no al uso de la fuerza para resolver los conflictos. Y las Naciones Unidas se han pronunciado tres veces ya condenando esta invasión. Y yo creo que, francamente, nadie puede mirar para el otro lado ante una situación con la que vivimos y América Latina no ha mirado para el otro lado. Todos los países de América Latina y el Caribe han estado, creo, del buen lado de la historia. Pero el buen lado de la historia no es el lado de Europa, no es el lado europeo. No es una guerra entre europeos. El buen lado de la historia es la defensa del derecho internacional y el rechazo al uso de la fuerza.Y la región latinoamericana y caribeña ha estado de este lado, del lado de la Carta de las Naciones Unidas y de la soberanía e integridad territorial de los Estados.
Ayer tuve ocasión de conversar con su presidente sobre esta guerra y una vez más, de reconocer la claridad del mensaje del presidente Boric de la República de Chile en su condena a esta agresión, aquí en Santiago y en Nueva York. Y ese mundo será un mundo mucho más fragmentado, será un mundo más multipolar, pero dudo que sea más multilateral. Daremos un paso atrás en la globalización económica y seguramente con un bloque que aproximará a China y Rusia, frente a lo que ellos llaman el mundo Occidental. Desde el punto de vista económico, Rusia pesa poco su PIB, Su PIB total, es más o menos el mismo que el de España, como el italiano. Si lo miden el PIB per cápita, muchísimo más bajo. Pero tiene grandes reservas naturales y sobre todo tiene la bomba atómica. Y eso plantea la guerra en una dimensión completamente diferente. Y nosotros nos esforzamos en que la guerra no se extienda, no afecte a más países -aunque por desgracia hoy ya es Moldavia la que está siendo también objeto de ataque-, y que tampoco debe extenderse para utilizar armas de destrucción más poderosas, como pueden ser las químicas y -ojalá no- las nucleares tácticas. Pero tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Siria para temer lo que puede pasar cerca de nuestras capitales. Mariupol es el Alepo europeo. Una ciudad destruida hasta la raíz. Bombardeada masivamente, con miles de víctimas civiles. El mundo se embarcará seguramente en esa confrontación de bloques que antes llamábamos Guerra Fría. Pero nosotros no la queremos. Nosotros haremos todo lo posible para evitar que nos embarquemos de nuevo en una confrontación global, porque pensamos que eso significaría un coste muy elevado, tanto en términos políticos como económicos. Nosotros haremos lo posible para que esta guerra acabe cuanto antes, pero no que acabe de cualquier manera. Porque sí, ciertamente, si dejásemos de armar a Ucrania, la guerra se acabaría pronto. ¿Pero cómo acabaría? Acabaría con Ucrania entregada en manos del invasor, no teniendo más remedio que aceptar cualquier condición que se le quisiera imponer. Y no queremos que acabe así, porque si así acabará, toda la destrucción y todas las víctimas serían realmente inútiles. Y el mundo se embarcaría en una dinámica donde el que tiene la fuerza, hace la ley. Y con eso no quiero decir que los países occidentales no hayamos en el pasado incurrido también en comportamientos que pueden ser criticables. Sin duda. Pero “la peste no justifica el cólera” y los errores de ayer no son un paliativo para los de hoy. Hoy nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos y la respuesta tiene que ser a eso, con sus propios méritos, valores y circunstancias.
Necesitamos una agenda que sea a la vez pragmática y positiva para hacer frente a estos desafíos, teniendo en cuenta que el mundo se va a mover en torno a tres grandes ejes: el cambio climático, la revolución digital y la cohesión social. Que son los tres grandes desafíos a los que ustedes -la generación de jóvenes, estudiantes y trabajadores-, tendrán que hacer frente. El cambio climático como una amenaza existencial para la humanidad, que no nos tomamos suficientemente en serio y que ahora podemos echar marcha atrás. Porque cuando veo que en España hemos empezado a subvencionar el uso de la gasolina -cuando estamos diciendo todos los días que hemos que hay que consumir menos, la subvencionamos para hacer frente a su carestía-, me temo que estamos echando marcha atrás en un proceso en el que ya llevábamos mucho retraso. La transformación digital que va a cambiar -está cambiando- nuestras vidas, la información que consumimos y cómo funcionan las economías y las sociedades, donde tendremos que ver quién administra ese nuevo poder: ¿serán los Estados?, como el modelo chino preconiza; ¿serán las grandes corporaciones?, los grandes conglomerados que controlan los flujos de información digital, como de alguna manera es el modelo norteamericano; ¿o será la sociedad organizada en torno a poderes democráticamente elegidos y responsables?. No lo sabemos, y no es seguro que la respuesta sea aquella que todos desearíamos. Y finalmente, el tercer desafío es, sin duda, el de la cohesión de las sociedades. Cada vez más, la desigualdad es un cáncer de la democracia. Cada vez más, el crecimiento económico no contribuye a hacer sociedades más sólidas, porque el beneficio del crecimiento no llega a todos los sectores de la población. Yo sé que la desigualdad es un grave problema en Chile y que ustedes han pasado por años de crecimiento económico que no se han convertido en una mayor cohesión de la sociedad. Pero también nos pasa lo mismo en sociedades más desarrolladas como son las europeas. No, el crecimiento económico per se no es un antídoto contra la descomposición del vínculo social. Hace falta algo más, hace falta lo que el mercado no puede aportar. Hace falta acción pública porque el mercado es un creador de desigualdad. El mercado, sin duda, es eficiente como instrumento de producción de mercancías (mercado = mercancías). El mercado produce mercancías, pero no satisface necesidades, solamente satisface demandas solventes. Si una demanda no es solvente, no esperen que el mercado la satisfaga. Si una demanda no tiene detrás un poder de compra, no esperen que nadie vaya a producir el bien requerido. Y hay cosas en la vida que no son mercancías, que son derechos y no pueden dejar que los derechos sean administrados por un instrumento que no está pensado para eso. El mercado produce mercancías, pero no garantiza derechos. Los derechos tienen que ser garantizados por la acción pública. Y la acción pública tiene instrumentos, el primero de los cuales es la fiscalidad. En sociedades con presiones fiscales muy bajas -y la palabra presión fiscal suena horrible, pero en el fondo lo que dice es ni más ni menos que parte de la riqueza se colectiviza -palabra también que suena mal a ciertos oídos-, que se comunitariza si les parece mejor, para atender de forma colectiva esas necesidades que el mercado no va a atender porque no son mercancías, sino que son derechos. La educación es uno de ellos y la salud también. Y yo creo que las sociedades más desarrolladas son aquellas que trazan una línea divisoria entre aquello que la eficacia productiva puede satisfacer y aquello que tiene que ser satisfecho por la acción política organizada a través del esfuerzo colectivo.
La digitalización, la cohesión social y la lucha contra el cambio climático van a ser los elementos de referencia de su generación, de su mundo, del mundo de mañana que ya ha empezado a amanecer. Y esa batalla se va a decidir más pronto que tarde. Como decía un presidente de Chile, cuya memoria quedará siempre grabada en el espíritu humano, más pronto que tarde se va a decidir en función de las respuestas políticas que seamos capaces entre todos de darles. Y en ese “entre todos”, Chile tiene que jugar un papel fundamental en el ámbito latinoamericano. Tienen ustedes todos los activos para poderlo hacer. Con el presidente Boric ayer hablamos de cómo profundizar en las relaciones con Europa, porque América Latina, que es un producto de la civilización europea -no hay en el mundo otros países más parecidos a los europeos que los latinoamericanos-, no está suficientemente presente en nuestra pantalla política. Yo tengo en Bruselas una permanente batalla, y lo hablaba con el ministro y pronto embajador Valdés, para poner a América Latina en la conciencia colectiva, en las prioridades de una Unión que está muy volcada hacia lo que pasa en el Este y en el Lejano Oriente -con China-; y en lo que pasa en su flanco sur del Mediterráneo, África, el Sahel, países con un crecimiento demográfico extraordinariamente elevado que representan fuentes de inestabilidad para nosotros, con una presión migratoria sobre nuestras fronteras que nos hace a veces olvidar lo que está al otro lado del Atlántico. No del Atlántico Norte, del Atlántico Sur. Porque la relación trasatlántica tiene un papel fundamental para Europa en nuestra alianza con Estados Unidos en el marco de la OTAN, y es la garantía de nuestra defensa colectiva. Pero sin la relación, la otra relación transatlántica, la relación transatlántica con el Atlántico Sur, con las tierras latinoamericanas, esa relación la tenemos que desarrollar. Tenemos que conocernos mejor, no españoles con los chilenos - que sin duda nos conocemos muy bien-, pero Europa es algo más que España. Europa se extiende hasta los confines del Ártico y hasta las fronteras del Medio Oriente. Hay que hacer un esfuerzo pedagógico, como decía al principio de esta intervención, para crear marcos mentales que nos permitan profundizar nuestra relación. Y el primer paso debe ser llegar a un acuerdo que modernice ese acuerdo de asociación que tiene ya 20 años y al que le han salido algunas canas. No es sólo un acuerdo comercial y no vengo aquí pidiendo un acuerdo comercial que favorezca las economías europeas, que también, porque creo que el “win-win” (beneficio por beneficio) debe ser un elemento director de cualquier acuerdo entre economías, libremente establecido que también vincule a nuestras sociedades, que sirva para defender los derechos humanos en el mundo. Y tienen ustedes una Ministra de Asuntos Exteriores que puede hacer una aportación importantísima porque es uno de los mejores expertos en esta materia, en la teoría y práctica. Querida Antonia, que ha llegado al puesto de Ministra de Asuntos Exteriores.
Creo que ustedes están embarcados en el proceso de elaboración de una nueva constitución, un nuevo marco jurídico para ordenar su convivencia. Nosotros tenemos alguna experiencia en eso. Intentamos hacer una Constitución para Europa y los europeos no la quisieron. La rechazaron en referéndum. Probablemente porque las palabras que los que estamos comprometidos en política creemos que tienen un poder mágico –“Constitución”- no la tuvieron para los ciudadanos. Porque Constitución suena a Estado. Son los Estados que tienen constituciones y Europa no es un Estado. Y el simple hecho de decir que íbamos a hacer una Constitución para Europa, a muchos les pareció que queríamos construir un Estado europeo que anularse la existencia de los viejos estados nacionales. Y yo aprendí mucho de esa experiencia, de la experiencia de que no hay que poner la carreta delante de los bueyes, ni madrugar esperando que amanezca más temprano, porque por mucho que madrugues amanece a la hora que toca. Y en ese momento los europeos no quisieron madrugar. Y sin embargo, ahora pienso que ha llegado el momento de avanzar más -llamémosle con Constitución o sin ella- en la integración de una parte pequeña del mundo. Europa es el 5% de la población mundial. Bueno, América Latina toda junta es el 8%. Tampoco somos mucho más grandes o pequeños que ustedes. Pero les deseo, y con eso acabo, mucha suerte y acierto en la elaboración de su nueva Constitución. Todo proceso constituyente es una oportunidad para definir un nuevo marco de convivencia que debe ser capaz de reflejar los anhelos de varias generaciones y dar cabida a distintas aproximaciones políticas. Es un campo de juego en el que se pueden jugar con diferentes equipos, que debe construir un consenso muy amplio para permitir la alternancia política y políticas de gobiernos de distinta orientación. Nosotros en España del siglo XIX –trágico-, con una Constitución cada fin de semana que no nos permitió avanzar demasiado en la construcción de una sociedad justa ni próspera. Ahora en Europa tenemos otras experiencias políticas para construir marcos que nos permitan suprimir las fronteras y construir una identidad común que supere los enfrentamientos cainitas. Probablemente, sin las matanzas y la destrucción de dos guerras mundiales no hubiéramos emprendido el camino de unirnos. Y fue seguramente la consecuencia trágica de la última guerra la que nos hizo decidir que pasaríamos por encima de los enfrentamientos de ayer para construir un futuro común. En España hicimos algo parecido con una Constitución, la del 78, que tuvo una amplia base social porque era una respuesta colectiva compartida. Al día siguiente de que se nos murió el dictador. Y ustedes tienen ahora la oportunidad de avanzar en este camino. Quiero de verdad que las relaciones entre Europa y Chile, que tiene mucha historia, tenga también mucho futuro. Chile tiene un pie en el Atlántico y está abierto al Pacífico. Es una pieza clave en las relaciones entre Europa y América Latina. Es un socio fundamental para construir el mundo que viene y hacer frente a las crisis del siglo 21.
Créanme, ese mundo será mucho más peligroso de lo que hubiéramos podido imaginar hace diez años. Ese mundo se enfrentará a opciones críticas, algunas de ellas con enormes consecuencias sociales. Y he citado tres y las quiero repetir para terminar, para dejar, como hacen los buenos profesores, el mensaje. No lo olviden, el cambio climático es una gran destrucción constructiva. Destructiva o constructiva. Schumpeter decía que era una “destrucción constructiva”. Cada vez que había que cambiar la piel al sistema productivo. Mucho capital dejara de tener valor. Muchos recursos naturales, hoy muy preciados, dejarán de tener valor. Y nuevos recursos naturales que hoy no tienen valor, tendrán mucho. Los Andes albergan mucho de esos nuevos recursos naturales. El litio, por citar un ejemplo, lo que hará la energía del mañana. La construcción de una sociedad digital y de una sociedad más justa. Más justa, porque sea más capaz de repartir los frutos del crecimiento para conseguirlo. Y con esta fórmula acabo: los políticos de hoy y de mañana tienen que aprender -más que los de ayer- a combinar la libertad política con el crecimiento económico y con la distribución social. Esas tres cosas. La libertad política. No quisiera vivir en un país sin libertad política. Ya lo hice. Yo pasé parte de mi vida bajo la dictadura militar. No quisiera vivir en un país que no pudiese mejorar las condiciones materiales de vida de sus ciudadanos. Porque he visto demasiados países sumidos en una miseria crónica, incapaces de proveer a su gente con los elementos básicos que dan utilidad a la vida. Y tampoco quisiera vivir en un país donde se confundiera las mercancías con los derechos, donde se abandonara al mercado la provisión de los bienes básicos, que son la pieza fundamental de la dignidad humana. Y entre ellos está, sin duda, el derecho a la educación, a la salud -que también es un derecho-, a la protección frente a la vejez, enfermedad y las grandes crisis de la vida. Y créanme, esas tres cosas -libertad, prosperidad y solidaridad- no conozco otra parte del mundo donde se combinen mejor que en la vieja Europa. Y sin querer ser modelo ni ejemplo para nadie, creo que podemos contribuir a que el resto del mundo se combinen también mejor para evitarnos crisis y conflictos. Ojalá que nuestra relación, la relación entre Europa y Chile contribuya a ello. Muchas gracias, rector, por la oportunidad de desgranar algunas consideraciones sobre el mundo de hoy y sobre nuestro futuro común. Muchas gracias.
Camila Fernández, estudiante del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile
Hola. Y la pregunta es: ¿Cuál es su perspectiva respecto a una posible cooperación entre la Unión Europea y América Latina? Considerando que en nuestra región no ha habido hasta el día de hoy ningún proyecto como de integración definido y bien perfilado, sino más bien proyectos puntuales y aislados como lo son Mercosur y la Alianza del Pacífico.
Respuesta del AR/VP Borrell:
Pues tiene usted mucha razón. América Latina tiene un déficit de integración regional en el que hay que buscar las razones en la historia. Pero ustedes en la América Latina han ensayado múltiples fórmulas de integración regional y casi ninguna ha sido fructífera. Y cuando uno ve lo poco que comercian los países latinoamericanos entre ellos, lo cerrados que están al intercambio con los vecinos, probablemente en ello radica una parte del débil crecimiento económico de América Latina. Si ustedes comparan la renta per cápita de América Latina en su conjunto desde la frontera del Río Grande hasta el Peine, en proporción de la renta per cápita del país de referencia, de Estados Unidos, verán que prácticamente no se mejora. Asia lo ha conseguido. La renta per cápita de Asia ha crecido muchísimo, en buena medida porque ha habido procesos de internacionalización y de integración regional. Un gran hándicap de América Latina es que no tenemos interlocutores regionales. Europa se ha integrado, es una región muy integrada y cuando queremos hablar con los latinoamericanos no sabemos muy bien a qué organizaciones dirigirnos. La última vez que estuvimos en una cumbre con ustedes, teníamos cuatro o cinco diferentes estructuras regionales con las que dialogar. Por lo tanto, si tengo algún consejo que darles, es intégrense más. Nosotros lo hicimos después de una guerra. Ahórrense la. Háganlo por puro interés. Porque creo francamente que el problema que tiene América Latina es que los latinoamericanos se desconocen los unos a los otros.